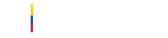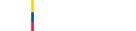¿Podo táctil o poco táctil?

Mucho se habla en Colombia de los nuevos programas de inclusión, de las normas de accesibilidad, de la inserción laboral, entre las acciones que empiezan a detonar experiencias significativas que deben replicarse, encontramos la Señalización Urbana, para población con discapacidad visual.
Esa señalización que no se ve a la altura de los ojos, pero que se siente al transitar y al rosar la suela del zapato con el piso, la que percibe el bastón guía con la rugosidad de su textura y relieve, esa misma que muchos por desconocimiento creen que son accesorios o adornos para el espacio público, esa misma que a veces se borra por el desgaste y se vuelve “poco táctil”, esa misma es la que denomina “señalización podotáctil”.
Esta señalización conformada por un conjunto de baldosas, sirven unas para advertir de un posible peligro y otras para guiar por el camino correcto a personas con discapacidad visual.
Como su nombre lo indica “podo”, relativo a los pies y “táctil”, que viene del latín táctilis, que es relativo al tacto, o tocado, se ubican sobre la superficie del pavimento, para guiar un trayecto principalmente urbano, y en edificaciones de uso público en itinerarios interiores.
Su fin, es comunicar y dar una orientación segura y eficaz que ofrezca autonomía al usuario con discapacidad visual.
Tanto la ciudadanía en general, los usuarios que la requieren y los ejecutores de obras, desconocen muchas de sus especificidades y significado, confundiendo las señales de guiado en texturas de remates tipo alfagía de ventana y las señales de alerta que advierten el peligro son ubicadas instintivamente creando figuras geométricas como accesorio del espacio público.
El Instituto Nacional para Ciegos -INCI, en su función asesora, ha impulsado una serie de capacitaciones para que entre todos podamos ser veedores de este ejercicio esencial dentro de la comunicación alternativa que requiere de manera acertada la población con discapacidad visual.
Describimos algunas prácticas comunes que incurren en errores:
Espacios que generalmente se construyen con ideales de protección al ciudadano, se convierten en prácticas erróneas, cuando se desconoce la función de los elementos, la señalización podotáctil, ha sido víctima de estas prácticas cuando el contratista incurre en la ubicación señales que no brindan una información asertiva al usuario, generando recorridos peligrosos, o por el contrario haciendo uso de la señal como un elemento que reemplaza al ladrillo o el adoquín, ubicándolo no como una franja, sino como el material principal o de ornamentación, como accesorio estético de un espacio público, desconociendo su principal función que es alertar o guiar el recorrido de un usuario, no adornar sin criterio de uso.
Entre las prácticas erróneas conocidas, está la ubicación de elementos que interrumpen el recorrido, elementos que pueden ser ajenos al diseño del espacio, como pueden ser la ubicación de vehículos de todo tipo, desde carros de mercado hasta grandes vehículos de carga, que por desconocimiento o intolerancia impiden el trayecto del usuario con discapacidad visual.
Por otra parte, existen otro tipo de elementos que son desafortunados al ser parte de un diseño inapropiado. Estos suelen ser bolardos, postes, cajas de inspección, árboles, mobiliario, entre otros, que han sido planeados en zonas que interrumpen la marcha y están ubicados en la proximidad a la señal, olvidando las distancias mínimas entre los elementos, o, por el contrario, ubicados sobre la señal interrumpiendo abruptamente el recorrido del transeúnte.
Recomendaciones básicas para identificar el buen uso y buenas prácticas de la señalización podotáctil.
El buen uso de la señalización en piso se centra en el conocimiento de la usabilidad del producto, es así que se describen a continuación las diferentes conformaciones de señales en piso:
Señales en piso (podotáctil):
Esta señalización brindará al usuario autonomía en la dirección de desplazamiento, para lo cual deberá estar conformada por barras planas, alargadas y paralelas, permitiendo la detección con el bastón o el pie al contacto con el material.
Su conformación depende del tamaño, variando en cantidad de barras.
Otros aspectos de la conformación de la señal que se debe tener en cuenta son la durabilidad del producto, la lógica de su implementación y la secuencia de su ubicación, además del mantenimiento en espacios interiores y exteriores que garanticen la adherencia, altura, tamaño y forma de la señalización.
Otro tipo de conformación está compuesta por conos truncados, que al igual que las barras debe tener una unidad constituida por cantidades específicas de conos, que dependiendo del tamaño de la unidad tendrán más o menos conos. Este tipo de señal ayudará a alertar al usuario identificando peligros y puntos de decisión, ejemplos: secuencia de recorrido de izquierda o derecha, o cambios de alturas o nivel, salidas de automóviles y demás riesgos latentes en el espacio urbano.
Los tamaños y distancias de conos y barras están determinados por la normatividad vigente, definidos por el desplazamiento del bastón sobre la superficie.
Otro aspecto a tener en cuenta hace referencia a los usuarios con baja visión, quienes podrán hace uso de estos recorridos siempre y cuando las señales se encuentren bien ubicadas, se cumpla con el contraste de color que debe existir entre la señal y la superficie que la rodea, con materialidad correcta para no generar reflexiones ni destellos que incomoden al caminante.
En conclusión, las señales podotáctiles deberán estar ubicadas tanto en el interior de las edificaciones como en el exterior y entorno de los mismo, generando recorridos lógicos para los usuarios, articulando su diseño, ubicación y uso con los demás componentes que conforman la integralidad del entorno accesible, para que cumpla su función de integrar e incluir de manera equitativa al usuario con discapacidad visual que recorre nuestras ciudades.
María Paula Montoya Gacharná
Arquitecta
Grupo de Accesibilidad INCI