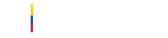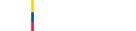Programación neurolingüística (PNL) e inclusión social

En estos días podemos hablar de un propósito institucional y social para mejorar las relaciones entre las personas con alguna discapacidad y las que se consideran a sí mismas “normales”. Los esfuerzos se canalizan a través de campañas en diversos medios de comunicación y formatos que parecen apuntar a diferentes propósitos: visibilizar las poblaciones y disminuir barreras, facilitar su accesibilidad y seguridad en la calle y el transporte público, facilitar el acceso a la información, hablar de forma correcta sobre discapacidad, o cambiar los imaginarios y representaciones sociales negativos que persisten sobre esa condición.
Sin embargo en la comunicación cotidiana se siguen practicando por la mayoría de la población (de forma natural y automática) ciertas expresiones y actitudes de naturaleza excluyente que por supuesto crean una barrera actitudinal, dificultando la comunicación y entorpeciendo la interacción que de forma positiva se podría dar en diversas situaciones, como el ofrecimiento de ayuda por ejemplo.
Desde una perspectiva psicológica se ha observado a las personas cercanas al que tiene discapacidad (principalmente la familia y otros círculos cercanos), como aquellos que logran superar los mecanismos que constituyen barreras en la relación interpersonal. Personas que han superado temores e ideas erradas sobre lo que realmente significa la “discapacidad” en la vida de una persona, reconociendo a un ser real y aceptando que su vivencia varía mucho y se diferencia de la de otros dependiendo de las circunstancias de cada cual (edad, salud, educación, contexto cultural, etc.).
¿Cómo lograr que el ciudadano común no generalice y logre cambiar sus actitudes negativas[1] hacia los que tienen discapacidad? Una respuesta podría estar en la propuesta de la PNL (Programación NeuroLingüística), la cual puede definirse como aquella “gramática de comunicación verbal y no verbal cuya utilización vale para los múltiples contextos de la comunicación humana en todas las situaciones donde la dimensión social es importante”[2]
La discapacidad visual (especialmente la ceguera) tiene la particularidad de bloquear esa gramática no verbal que suele ser muy importante para la comunicación entre los que ven y los que no ven. Para el ciudadano del común que no ha tenido la oportunidad de relacionarse con alguien que no ve, suele ser difícil iniciar una comunicación (en un primer instante para la mayoría), debido a la falta de contacto visual. El primer impulso suele ser tocar a la persona en lugar de hablarle, lo que no es lo más recomendable, pero ese impulso se explica en la asociación equivocada entre elementos sensoriales: algo así como “ni ven ni oyen”. Una vez se hace conciencia de que el oído y el habla son la solución la interrelación se hace viable. ¿Cómo mejorar esas habilidades de forma masiva?
Los expertos en PNL Programación NeuroLingüística nos dicen que es posible potenciar las capacidades, destrezas y habilidades de las personas con y sin discapacidad en el plano individual, y además en el plano social externo ésta podría lograr la visibilización de las poblaciones diversas y los mecanismos para incluirlos en escenarios globales, solamente con el uso de un lenguaje cotidiano, correcto y de calidad con respecto a la discapacidad. En términos sencillos: lo que debemos decir todas las personas y lo que no, acerca de la discapacidad. Así pues, los cambios de actitud van de la mano al uso correcto de las palabras, modificando la percepción que se tiene de la persona con discapacidad y la interacción con ella.
La psicopedagoga Verónica Sosa[3] nos dice que fomentando la participación directa y la convivencia entre grupos “con y sin” en espacios inclusivos, se abren posibilidades para que los que tienen discapacidad se expresen directamente y sin intermediarios, facilitando un RELACIONAMIENTO EFECTIVO, que involucra habilidades interpersonales e intrapersonales para conocer y entender al otro, construyendo así una percepción más objetiva de sí mismo y del otro, mejorando la asertividad, la empatía, la capacidad de colaboración, relaciones con las personas y habilidad para manejar problemas.
La invitación es para que el lector se mire a sí mismo en un espejo imaginario y psicológico en el cual eventualmente se pueden ver ciertos temores y creencias, y se dé la oportunidad de cambiarlos, aprendiendo y utilizando un lenguaje positivo sobre discapacidad y aprovechando los ambientes de participación social que permiten descubrir esas miles de personas reales y diversas que hay en la población que tiene alguna discapacidad.
Citas
[1] Desprecio, rechazo, subvaloración, lástima y conmiseración, sobreprotección y asistencialismo entre otras.
[2] Alain Cayrol, Josyane De Saint Paul, 1994, citado por la psicopedagoga argentina Verónica Sosa.
[3] http://ipap.chaco.gov.ar/uploads/publicacion/8ac0d9497c8dfac95cb68997d9…

Autor:
Ignacio Maya
Profesional Especializado
Instituto Nacional para Ciegos - INCI