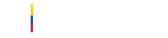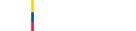El cine y el tacto

Al principio, cuando nació el cine en el siglo XIX, su lenguaje se basaba y estaba dirigido exclusivamente al sentido de la vista. Luego, en la década de 1930, a las imágenes visuales se les añadió el sonido.
Este aporte introdujo algunos elementos que les permitieron a las personas con discapacidad visual identificar lo que ocurre en la pantalla gracias a una serie de pistas suministradas por la música y los silencios.
Por ejemplo, cuando una pareja que dialoga en la pantalla hace silencio y esta pausa es interrumpida por las notas sensuales de un saxofón, una persona ciega puede saber con una alta probabilidad que al frente se está desarrollando una escena romántica, quizás aderezada por una lluvia de besos.
De igual modo, las notas bajas de pianos, violines o contrabajos anuncian el suspenso y la música rápida, llena de acordes contundentes y variados, sugiere la comedia y la risa.
Pero más allá de estas experiencias vividas en el momento en que la película es proyectada, existe la opción de participar a ciegas de la filmación y la producción de una obra cinematográfica.
En este caso, un director ciego puede caminar por el escenario y percatarse de la distancia que separa los objetos, calcular la altura y dirección de las cámaras, verificar la posición de un actor o actriz, todo utilizando sus manos.
De manera que, aunque no vea la luz, el plano barrido por la cámara o la posición tomada por quien actúa puede crear un mapa en su mente de la escena.
Este ejercicio, además de contribuirle a quienes se están formando como directores de cine, les sirve a las personas ciegas para comprender cómo se fabrica una película y a la vez tomar la conciencia que implica saber cómo se produce una imagen para que tenga la capacidad de evocar o causar emociones.
Una experiencia de esta naturaleza ocurrió durante el mes de mayo de 2017 en el marco del Festival de Cine Experimental de Bogotá. En esa ocasión, trabajamos entorno al desafío de reproducir la manera como sueña una persona ciega en cine.
Participamos veinte directores y cada cual tuvo la posibilidad de proponer una escena. A mí me correspondió, en calidad de persona ciega, dirigir una de estas escenas y a la vez actuar las veinte sugeridas, discutir el sentido de la película, velar porque el contenido no resultara ‘exotizante’ de la población con discapacidad visual y aportar al sueño con el que se desarrolló la película.
Este sueño consistía en una situación en que mientras dormía tuve la capacidad de hablar fluidamente varios idiomas, de modo que la película consistió en que cada escena contenía una frase dicha en sánscrito, indi, japonés, quichwa, turco, francés, árabe, ruso, húngaro, danés, alemán, griego, sueco y hasta en ladridos en un episodio en que interactué con un perro.
Luego la música empleada en la película le dio un toque final que permitió pensar en la libertad y el poder que implica comunicarse en varias lenguas.
Esta película, llamada El políglota, posee gran vitalidad visual, pero también auditiva. Aunque audiodescrita les facilitaría a las personas con discapacidad visual comprender mejor su contenido, tiene la ventaja de haber permitido que se ejerciera la dirección cinematográfica a ciegas y se propusiera un lenguaje audiovisual evocador al alcance de quienes no ven la pantalla.

Autor:
Jorge Andrés Colmenares
Profesional Centro Cultural INCI
Instituto Nacional para Ciegos - INCI