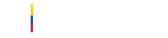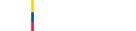Del lenguaje Homo Sapiens al lenguaje incluyente: todo un reto
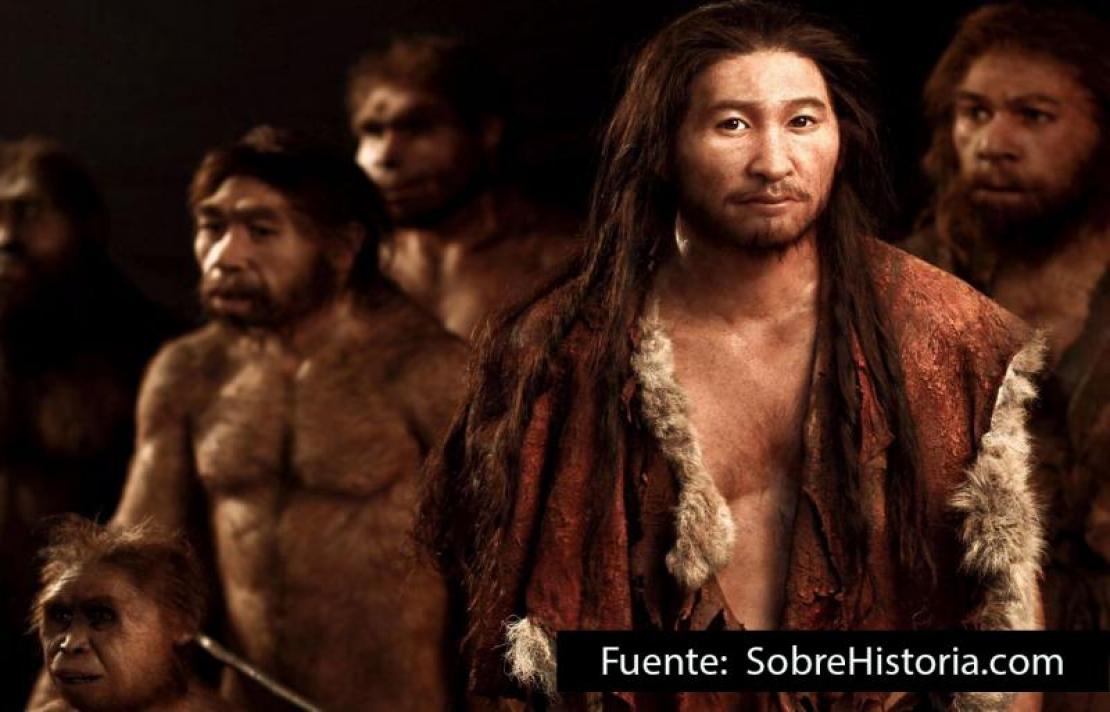
Son muchas más personas las que hoy en día se vienen sintiendo discriminadas por cómo son denominadas, identificadas o caricaturizadas por las condiciones u opciones de vida que tienen. Nunca antes en la historia de la humanidad, se había estado tan atento a la correcta denominación de cómo se debe hacer referencia correcta sobre una población determinada, para no caer en exclusiones constitutivas al tipo lingüístico, buscando socialmente incluir a cualquier persona de la mejor manera, empezando por el correcto uso del lenguaje que contribuye a una mejor convivencia humana.
Varios de los errores más cotidianos que se identifican al tratar de hacer referencia a una persona o población tiene que ver con el uso de adjetivos que se sustantivan, es decir, que al momento de indicar se remplaza el nombre o denominación de la persona por un rasgo característico que la identifica plenamente y hace que se distinga de las demás.
Ejemplos de esto son tan cotidianos que las personas muchas veces al hablar no se dan cuenta que están en el uso de un arcaísmo o denominación excluyente.
“Los maniquebrados, los discapacitados, los negros, los indios, las viejas, los gitanos”, u otros más agresivos pero más populares como “los maricas, los enfermos, los niches, los aborígenes, las hembras”, o comparados con objetos, animales u acciones como el mariposo, la arepera, haciendo referencia a la población LGTBI; el topo, el murciélago, el inválido para referirse a la población con discapacidad visual o discapacidad física; el chimpancé, mi conciencia haciendo referencia a los miembros de la comunidad afro; los patirajados, el billete de diez mil , para hablar de los miembros de las comunidades indígenas; la ruca o ruquita, la costilla, la fiscalía haciendo referencia a la mujer o a su pareja.
Por expresiones como estas es que nunca antes las personas habían estado tan atentas, dado que anteriormente las denominadas poblaciones excluidas habían sido reconocidas o se habían posicionado sociopolíticamente como sujetos políticos y de derechos con capacidad de exigibilidad.
Estas poblaciones habían estado dentro de las sociedades como ciudadanos de tercera clase o simplemente invisibilizados, dejados en el patio trasero de las ciudadanías. Hoy reclaman su derecho de ser nombrados de una manera adecuada, políticamente hablando.
El lenguaje le ha permitido al ser humano su evolución y desarrollo por la conexión directa que tiene con el pensamiento. Los pensamientos se vuelven palabras, imágenes, y estos ideas y razonamientos que permiten al ser humano expresar sentimientos, razones u órdenes, y así poder interactuar con los demás que están a su alrededor.
De esta manera, la lengua lo que permite es decir las cosas de la mejor manera posible: un pensamiento, una idea, un razonamiento, un sentimiento. El idioma por su naturaleza humanística no es estático, sino que se va transformando de acuerdo a los usos de los contextos u situaciones, la lengua no es algo fijo sino que se va transformando de acuerdo con las relaciones que se establezcan entre individuos de una cultura.
En este tiempo en que se establece el paradigma de la inclusión social para la socialización de todos los seres humanos sin exclusión alguna, es donde se hace necesario poderse comunicar de manera tal que no haya espacio de desconocer a la otra persona o estereotiparla de tal manera que se termine objetivando o transponiendo su persona cayendo en la exclusión. Este es un principio ineluctable de la convivencia.
Sin embargo, lo que para las poblaciones se hace necesario para su posicionamiento social, para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es una equivocación usar el genérico femenino al mismo tiempo que se usa el masculino: ellos y ellas, nosotros y nosotras, los ciudadanos y las ciudadanas, que hacen referencia al reconocimiento del género femenino dentro de los contextos.
Esto evidentemente no cae bien entre todos aquellos que defienden el lenguaje inclusivo, ya que hacer referencia al género femenino dentro de un contexto, constituye una “acción afirmativa” dentro del enfoque diferencial, que busca darle el posicionamiento a la mujer.
Aun así, el homo sapiens sapiens, que desde su desarrollo ha comprendido que la convivencia se hace necesaria para sobrevivir como viene viéndose enfrentado a las modificaciones que históricamente se le han planteado desde los cambios socioculturales que el mismo se ha permitido para una mejor convivencia.
Esto último, lo ha venido buscando el ser humano desde el comienzo evolutivo, en el que se hace necesario pensar en aquellos que no han estado visibilizados ni reconocidos, incluso desde el correcto uso del lenguaje que en este caso mantiene en contienda a la norma con su formalidad del lenguaje y a las poblaciones con el uso correcto del lenguaje que las denomina y con las que se sienten identificadas.
Es importante entonces seguir fortaleciendo los espacios de participación desde las instituciones, en las cuales las poblaciones, denominadas diversas, puedan formarse para su exigibilidad de derechos y posicionamiento social, teniendo en cuenta la normatividad vigente que se ha venido constituyendo, desde sentencias de la corte, hasta leyes como la ley misma de antidiscriminación 1752 de 2015, en torno a que todos y todas podamos comprendernos en un entorno de paz y posconflicto para la convivencia social.

John Díaz
Fomento a la Lectura
Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia